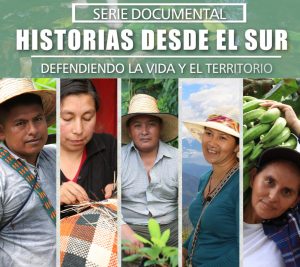Compartimos la crónica de la Revista Semana sobre Mocoa tras la avalancha del pasado 31 de marzo. Es el resultado del camino andado recientemente con la revista, la cual por invitación de la Asociación MINGA y el Centro de Atención Psicosocial CAPS visitó las ruinas de la ciudad de la mano de los líderes de veedurías, barrios destruidos y pueblos indígenas; líderes comunitarios y de albergues oficiales.
Son las historias de dignidad y resistencia de quienes lo perdieron todo y con quiénes buscamos desde nuestra Escuela de Estudios sociales y ambientales de Putumayo y la atención psicosocial integral reconstruir el tejido social…
Un hombre solitario no para de buscar cadáveres, otro pasa el día vigilando la montaña; un indígena cree tener la fórmula para evitar un nuevo desastre. 50 días después, Mocoa sigue amarrada a la tragedia.
Cincuenta días después de la tragedia, en Mocoa todavía hay alarmas por el hallazgo de cadáveres. Se disparan cuando a la memoria de un sobreviviente llega la imagen del punto donde vieron por última vez a un ser querido, o simplemente cuando el revolotear de los chulos lo señala. El 15 de mayo, las arcadas fétidas que emanaban desde una vivienda en ruinas fueron las que llamaron la atención.
Walter Pereira es el encargado de despejar las dudas. No es forense, ni rescatista, ni arqueólogo, ni siquiera vivía en la ciudad. Pero la esperanza de hallar, aún, a los desaparecidos – la cifra oficial los calcula en 71- está en sus hombros. Maneja la única retroexcavadora y las cuatro volquetas que siguen en busca de cuerpos. Se mueven como pequeños insectos de hojalata entre los escombros y las gigantescas rocas, las mismas que sepultaron a 332 personas (según Medicina Legal), y que han convertido en playas desiertas lo que antes eran los barrios populares de la capital del Putumayo.
A Walter nadie lo nombró jefe de los operativos de búsqueda, tampoco le pagan por hacerlo. Pero lleva un mes de jornadas de hasta 14 horas, bajo el sol y la lluvia, para encontrar hasta el último desaparecido. Su piel da testimonio de su sacrificio, parece tostada, y sus energías menguaron y lo tienen al borde de un agotamiento que no lo ha podido doblegar.
Esta vez, el olor a muerte fue una falsa alerta. Removieron tierra, roca, cemento. No encontraron cuerpos. Fue una jornada más, extenuante, pero sin resultados. Pese a ello, Pereira volverá el día siguiente, y los que hagan falta mientras haya esperanza. No lo pone en duda. Se aprecia mucha determinación y dolor en ese hombre, que parece movido por una fuerza nacida de sus entrañas.

Walter Pereira está a cargo de la búsqueda de cadáveres en Mocoa. Foto: Diana Rey/SEMANA
Una montaña en llamas
En Mocoa, los perros habían ladrado con angustia durante los días previos. El 31 de marzo, dos horas antes de la avalancha, el cerro se veía rojo, como si ardiera en llamas. Elvia Samboní, enfermera en el casco urbano, llegó a su casa, sobre la falda de esa montaña, siete minutos antes de que el mar de lodo pasara por allí. El suelo temblaba y su crujido sonaba como el lamento de una bestia. Ella quiso ver qué pasaba. Caminó un par de metros hasta un morro por donde pasa el lecho de la quebrada Taruca. Allí estuvo de pie, paralizada y abstraída ante el espectáculo.
Primero pasó un ventarrón que recorrió el cauce como si se tratara de un preludio. Luego cayeron los árboles, cuyos troncos y raíces se desprendían del bosque con la fragilidad de ramas delgadas. Millones de litros de agua represada y el remolino de piedras enormes que se chocaban entre sí, sacándose chispas y destellos que iluminaban la noche. Una avalancha de agua y fuego. «Fue hermoso», cuenta Elvia. Apenas pudo recuperarse del estupor que le causó ese fenómeno de la naturaleza, apenas dimensionó su poder destructor, se arrodilló en el suelo y oró.
Le recomendamos: Mocoa sin consuelo
Misericordia por Mocoa, reclamó. Por la ciudad que, abajo, acababa de quedar en la penumbra, pues la avalancha se llevó la subestación de energía eléctrica, y los primeros barrios. Elvia escuchaba el estruendo, tirada sobre la tierra, y aumentaba la intensidad de sus plegarias. Luego de 20 minutos, cuenta, regresó el ventarrón, pero esa vez recorrió el lecho de la quebrada a la inversa, hacia la cima de la montaña, como si la fuerza natural volviera a su lugar de origen.
Después, todo fue silencio. Un silencio que esta mujer nunca había percibido en la montaña y que se prolongó por muchos días en los que los insectos nocturnos dejaron de chillar y los pájaros abandonaron el cerro.
El día a día
Los habitantes de Mocoa no caen en la cuenta de que han pasado 50 días desde esa noche. Para ellos como si no hubiera parado. El dolor de la muerte sigue vivo, aunque los mocoanos intentan sepultarlo para enfocarse en lo que les quedó de vida. Mario Ascuntar, el sepulturero del cementerio Normandía -quien cavó 95 tumbas tras la tragedia-, atribuye a ese sentimiento el hecho de que los dos campos santos del pueblo hoy estén vacíos, sin los cientos de dolientes que lo atiborraron las primeras semanas.
Los habitantes de Mocoa están atrapados en un estado mental confuso. Quieren arrancar a vivir de nuevo, pero la avalancha parece atascarlos. La reviven con los dolores que les quedaron atravesados en el cuerpo, y la vuelven a sentir cada vez que llueve, cuando los nervios y la angustia vuelven, y huyen a las partes altas mientras piden compasión al cielo.
Los muros de la ciudad y las rocas blancas y gigantes que aplastaron barrios enteros, cincuenta días después, están llenos de letreros que piden vivienda digna, anuncian la segunda venida de Cristo, o cuestionan la cifra oficial de muertos, que los pobladores calculan por encima de mil. Otros son desahogos del alma: «¿Aún tienes los ojos color miel, mamá?»; o «Aunque me odiaran, yo siempre las amé. Perdón».
Todavía se ven ollas comunitarias, instaladas en las esquinas. A su alrededor los vecinos se reúnen a comer, sentados en el suelo de tierra o en los andenes, debajo de plásticos templados sobre palos que hacen de columnas.
En una de las cocinas del barrio San Agustín, mientras las máquinas pesadas trabajan en la canalización de la quebrada, los vecinos discuten: «Queremos respuestas, que nos digan si podemos seguir viviendo acá», dice Neyla Gómez. «Necesitamos que nos cuenten en qué va la reconstrucción, y que nos dejen participar en ella», pide Paola Martínez.
Puede leer: Los héroes de Mocoa lloran en silencio
La convivencia en esas ollas y cambuches, incluso entre familiares, ha provocado tensiones. Nacho González, quien duerme debajo de esos plásticos, hasta donde alcanza a llegar el agua cada vez que llueve, cuenta que «uno se levanta estresado y con tantos problemas no sabe con quién desquitarse. Por eso es mejor estar separaditos». Las ollas, que al principio pululaban por la Mocoa en ruinas, han ido desapareciendo.
En el último albergue que se mantiene, 331 damnificados permanecen con los nervios crispados. Son decenas de carpas montadas sobre un coliseo y la que era la cancha de fútbol de El Pepino, un corregimiento a 30 minutos del casco urbano. En cada una duerme una familia, entre cuatro y ocho personas. En las mañanas, los adultos se bañan, desayunan y salen al pueblo a rebuscar algunos pesos. Los niños que no van al colegio se quedan encerrados.
En la noche, antes de las 9, todos tienen que estar de regreso. Entran con unas manillas azules atadas en sus muñecas, que los identifican como pobladores del albergue. Minutos después se apagan las luces y cada quien intenta dormir, en medio de la incertidumbre del mañana, que puede ser el último del albergue temporal, como se ocupan de recordárselo los funcionarios de la Unidad de Gestión del Riesgo que están a cargo de su atención.

Cientos de niños habitan el albergue en El Pepino, el único que queda en Mocoa. Foto: Diana Rey/SEMANA
El reencuentro
Doña Flor Rodríguez recorre junto a sus dos hijos las calles que alguna vez fueron el barrio Laureles, uno de los más afectados por la avalancha. Los pequeños se entretienen hurgando entre los escombros. La niña lleva un Winnie Pooh de plástico, embarrado, bajo su brazo delgado. La señora conversa con uno de sus antiguos vecinos que se cruzó en el camino.
– De mi casa no quedó nada-, dice.
-Pero dé gracias a Dios porque quedaron vivos. A mi marido se lo llevó el agua-, le responde Doña Flor.
– ¿Y ya lo enterraron?
– No. Si al menos pudiera encontrar su cédula.
– ¿Mami, para qué nos trajo aquí?, interrumpe Freddy Norbey, su hijo de once años.
En ese instante recoge una foto que encuentra entre el barro. El pequeño limpia la imagen y la reconoce. «Esa es Juliana. Estudiaba conmigo». Y explica que su amiga no volvió a la escuela luego de la avalancha. No parece sorprendido por el hallazgo, lo dice como si fuera algo de todos los días.

Freddy Norbey, uno de los niños damnificados, sostiene la foto de una compañera de clases que murió en la avalancha. Foto: Diana Rey/SEMANA
La familia camina hasta la parte baja del barrio, donde los vecinos se reúnen por primera vez desde la tragedia para hablar del porvenir. La madre se mete entre cuatro muros sin techo, donde están reunidos unos 50 pobladores. Dicen que tienen que permanecer unidos. Y quieren pedirle al Gobierno que los reubiquen juntos, como el barrio que eran. Afuera los inscriben en una lista, una más de las que a diario firman, para pedir subsidios de arriendo de los que, según Sorrel Aroca, gobernadora de Putumayo, se han entregado 1.872.
La pareja de hermanitos se encuentra con otros niños, sus amigos del barrio, para jugar sobre los escombros. Se montan en las piedras y los troncos, lanzan botellas de vidrio que se parten al chocar contra los muros derruidos. En esas, encuentran un reloj de pared destartalado y se ponen en la misión de buscarle baterías para saber si funciona.
Entre el grupo está John. Tiene once años y cicatrices en todo su cuerpo. La avalancha lo arrastró por el barrio y un rescatista lo encontró inconsciente, tirado sobre una pequeña isla de tierra que se formó entre el agua. Estuvo hospitalizado dos semanas. Él es un milagro, esa es la impresión que transmiten sus ánimos reposados, casi estoicos.
-¿Usted sabe qué pasa si uno llora mucho?, le pregunta a Kevin, uno de los compañeros de jugarreta.
– Se queda ciego. A una tía le pasó cuando la guerrilla le mató al hijito, se quedó ciega y luego se murió.
A John le preocupa que su mamá se quede ciega de tanto llorar. Saca un llavero del bolsillo en el que tiene la foto de Ángel, su hermano de tres años que murió en la avalancha. «Angelito está en el cielo porque era muy chiquito», dice.
Los adultos intentan volver a los temas de antes. Hablan de la crianza de los niños y cuentan historias de los fundadores de ese barrio de desplazados del conflicto, que llegaron a comienzos del 2000. Comentan los mareos, los dolores y el mal sueño que se extendieron entre ellos como una epidemia, y se recomiendan remedios caseros.
Olimpo Ruiz, el presidente de la junta del barrio, les cuenta a los asistentes a la reunión que en la lista que hizo de muertos ya hay 208 nombres. Solo en un barrio. Y dice que a partir de ese cálculo, en toda Mocoa los muertos podrían ser más de mil.
La fuerza
Walter Pereira, el hombre que busca muertos entre los escombros, tuvo su primera hija en 2004. La niña nació con un mal congénito que impidió que su tracto digestivo se desarrollara. A los pocos días murió. El padre por poco se pierde en la pena. Dos años después su esposa volvió a quedar embarazada.
Era de alto riesgo y él no se despegó de la mujer. Cuidaba su dieta y la acompañaba a todos los controles. El día del parto vivió su mayor emoción: María Judith nació sana el 3 de octubre de 2006. Años después, el matrimonio terminó, pero él no se despegó de su pequeña, con quien vivía en Pasto.
-«Mi hija es mi orgullo, todo por lo que vivo. Es la mejor estudiante del curso. Es tan inteligente que la promovieron de preescolar a segundo. No hizo primero porque yo ya le había enseñado a leer en la escuela que nos inventamos los dos y que llamamos «Instituto Papá Educa a su Hija». Un día le entregué una lista de 40 palabras en inglés y en español y me fui a bañar. Y cuando salí, a los 20 minutos, ya se las había aprendido todas. Me las dijo sin equivocarse. Creo que tiene memoria fotográfica».
Le puede interesar: La muerte y la incertidumbre no dan tregua en Mocoa
Walter aún habla en presente cuando se refiere a su hija. La crio solo y estuvo con ella hasta junio de 2015, cuando su exesposa se quedó con la custodia. Se la llevó a Mocoa, a la casa de los abuelos. Desde entonces no pudo verla. La madre, cuenta él, tenía que llevarla una vez al mes a Pasto, pero nunca lo hacía. El día de la avalancha, la pequeña estaba en la casa de los abuelos, en el barrio Junín. Los cuerpos de todos los adultos aparecieron entre las ruinas. Pero el de la niña no estaba.
Dos días después, Walter Pereira ya había desembarcado en Mocoa y aún sigue buscando cuerpos. Ha encontrado siete, y anhela con toda sus fuerzas que el próximo sea el de su pequeña.
Los guardianes
Elvia Samboní terminó las plegarias y se puso de pie. Corrió a su casa e intentó llamar a algunos conocidos, a advertir la tragedia. Era difícil comunicarse, las redes estaban caídas, el caos se había impuesto sobre la ciudad de cerca de 350.000 habitantes. Cuando las primeras luces de la mañana revelaron la magnitud del desastre, Arturo Erazo, su esposo, bajó al pueblo. El camino que usualmente recorría, con esporádicas casas de vecinos que se asomaban a saludar a su paso, ya no existía. Todo estaba cubierto de lodo, árboles arrancados de raíz y rocas gigantes.
Arturo caminó abrumado entre las familias que escarbaban entre los escombros. No habían comido nada en todo el día. Las ayudas, que hoy se cuentan en 2.214 toneladas, aún no empezaban a llegar. Volvió a su casa solo y en la tarde empezaron a llegar los primeros comensales. Al final, había 20 familias en su finca. Doña Elvia Samboní cocinó un sancocho con todo lo que encontró en la nevera. Algunos de los hombres se acercaron a ayudarle con las tareas. Las mujeres, en cambio, se quedaron sentadas en las escaleras, con la mirada perdida, en un silencio que solo rompían para rememorar las escenas de esa madrugada.
En la noche comieron y las familias se quisieron despedir. «¿A dónde van? Quédense aquí», dijeron los esposos. Los invitados insistieron pero la pareja fue más persistente. Esa finca es un hostal para turistas con 17 habitaciones donde se acomodaron los nuevos huéspedes. Y allí siguen, en ese refugio en la montaña en la que Elvia y Arturo se convirtieron en sus cuidadores.
Durante los primeros 20 días, cuenta Elvia, sus invitados solo hablaban de los muertos y de la avalancha. Las familias, avergonzadas, insistían en irse. Y ellos insistieron aún más para que se quedaran. A los tres días, la Asociación Minga les envió una planta eléctrica. Con luz la situación cambió. Entonces se formó una comunidad. Eso sí, el miedo aún los doblega. El pasado 10 de mayo cayó un aguacero y en la montaña se escuchó el estruendo de un desprendimiento de tierra. Una de sus huéspedes arrancó a correr desesperada, a buscar refugio en la finca, mientras Elvia Samboní intentaba tranquilizarla.
Ahora, cada vezque llueve, don Arturo Erazo coge una linterna y junto a su perro se pierde en la montaña a monitorear la Taruca, una de las quebradas que se desbordó. Lleva un radio que lo comunica con otros tres puntos de Mocoa. Allí puede pasar la noche entera, bajo la tempestad, presto a dar aviso ante cualquier riesgo. Como su esposa, es uno de los cientos de guardianes de Mocoa y de su gente que nacieron con la tragedia.
La terrible serpiente
El día de la avalancha, don Evaristo Garcés, líder de la comunidad indígena nasa, no pudo contener el hambre del hijo recién nacido de Kasnxekwe, la serpiente de 300 metros de largo, la diosa nasa del agua. En sus sueños ya se había revelado lo que iba a pasar, y él, con sus ritos, contuvo durante un mes la tragedia. Pero el 31 de abril tuvo que viajar a Puerto Caicedo. Sin sus rezos, Mocoa quedó indefensa.
La serpiente, la deidad de la Taruca, da a luz cada 40 o 50 años y se encarga de manifestar el acontecimiento. Ese tiempo ya se había cumplido desde la última gran avalancha que sufrió Mocoa, en los años 60. Y ese hijo, que luego se convierte en un cacique, nace hambriento.
Le puede interesar: Jesús, el rescatista que se llevó el Mocoa
«Si la gente está en armonía con la naturaleza, si la alimenta -explica Evaristo- la serpiente pasa sin hacer daño y se convierte en un arcoiris». Pero ese no era el caso, el vínculo de los mocoanos con su territorio, creen los nasa, está roto. Así que la serpiente gigante bajó por el lecho y arrasó con todo.
El espíritu, que vive debajo de la tierra, emergió con las rocas gigantes, las «piedras cosmogónicas» de los nasa, las mismas que bordan en sus mochilas y en sus tejidos, las que borraron el 40% de Mocoa. En Laureles se llevó todo, pero una casa de tablas en la parte baja del barrio quedó inexplicablemente en pie. Don Evaristo explica que es un rancho nasa, al que la diosa del agua no se atrevió a entrar.
Para calmar a Kasnxekwe, don Evaristo y otros taitas están planeando un viaje a la selva. Visitarán las cinco lagunas del Putumayo sobre las que se edifican sus creencias, allí harán ofrendas y pagamentos a sus dioses, con chicha y coca, para intentar reestablecer la armonía con la naturaleza, para restaurar el equilibrio espiritual de Mocoa. Pero, dice, es una labor que no pueden asumir solos, necesitan que la ciudad deje de desafiar el orden natural con sus construcciones. Por ahora, cada que llueve, don Evaristo lanza sus rezos para evitar que la tragedia tenga un segundo capítulo.
Cincuenta días después de la tragedia, en Mocoa cada quién lucha a su manera. Walter tiene una libreta repleta de nombres de desaparecidos, en el que está incluido el de María Judith, su hija. Apenas duerme dos horas diarias y así se levanta cada día, como si solo le quedara un propósito en la vida. Sigue hurgando entre los escombros de una ciudad refundida en un extraño trance entre la muerte y las ganas de volver vivir.
*Enviado especial a Mocoa.
**Este reportaje fue elaborado gracias a la invitación de la Asociación Minga a Mocoa.